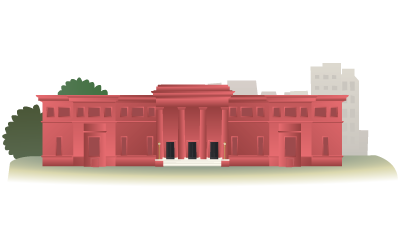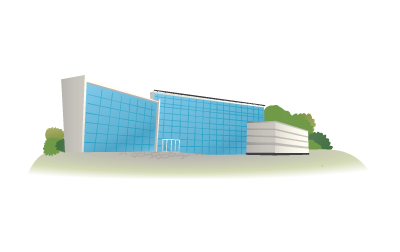El traductor en la literatura: ¿intermediario o nuevo autor?
Entre los traductores y escritores es bien conocida la expresión italiana “traduttore, traditore”. Es decir, “traductor, traidor”. La frase ya connota no solo cierta desconfianza, sino también las dificultades, límites y alcances de la propia práctica de la traducción. Como lectores de este tipo de textos, es allí cuando surgen las preguntas tan oportunas como válidas: ¿a quién se lee en un texto traducido? ¿El traductor es un intermediario o se convierte en un nuevo autor? ¿Solo se trata del pasaje de una lengua a otra o la traducción implica algo más allá, donde no todos logran llegar?

Es cierto que, en aquel camino arduo de equivalencias lingüísticas, lo que más preocupa tanto a escritores, traductores como a lectores, es saber cuándo estamos frente a una buena traducción. Y, por supuesto, qué hace que esa traducción sea buena o no. El lingüista y traductor español, Valentín García Yebra, comentó una vez que traducir es “enunciar en otra lengua lo que ha sido enunciado en una lengua fuente, conservando las equivalencias semánticas y estilísticas”. Por otra parte, su colega lingüista norteamericano, Eugene Nida, expresó que “consiste en reproducir, mediante una equivalencia natural y exacta, el mensaje de la lengua original en la lengua receptora, primero en cuanto al sentido y luego en cuanto al estilo”.
En ese sentido, ¿es posible aquella reproducción “natural y exacta”? ¿No es esa misma intención la que conlleva al traductor a convertirse en un “traidor”? ¿Qué otros aspectos sociales y culturales deben comprenderse para lograr una lectura aceptable, que puedan sortear las barreras no solo lingüísticas, sino también temporales y espaciales?
Para ello, y sobre las operaciones y estrategias de la práctica traductora, conversamos con la reconocida escritora argentina, Inés Garland —autora de El rey de los centauros (2006); Piedra, papel o tijera (2009); Una reina perfecta (2011), entre otros libros—, quien también tradujo a distintos autores como la poeta inglesa Tiffany Atkinson, y a las narradoras estadounidenses Sharon Olds, Lydia Davis y Lorrie Moore; y con el traductor pampeano y especialista en lengua y cultura rusas, Omar Lobos —profesor de la cátedra de Literaturas Eslavas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA—, quien trajo al español y directo del ruso las monumentales obras de Dostoievski, Crimen y castigo y Los hermanos Karamazov.

La escritora y traductora, Inés Garland.
-¿Qué cuestiones se tienen en cuenta a la hora de traducir, más allá de respetar cierta equivalencia lingüística?
Inés Garland: Me parece que cada traductor tiene sus métodos y sus maneras de abordar una traducción y no sé si hay recetas universales. La mía es no haber leído antes el libro, sentir que lo voy escribiendo junto con el autor. En algún momento, como con mis propios libros, entiendo algo del ritmo y de las elecciones y del universo del escritor, y tengo que volver atrás y corregir y reescribir de acuerdo con eso que entendí. Uso muchísimo el diccionario porque no creo en la primera palabra que me aparece aunque sea correcta, porque la palabra más a mano puede ser la más usada, el lugar común, no creo en la equivalencia “correcta”. Creo que las palabras tienen una temperatura, que los sinónimos vienen de universos distintos y que hay que reconocer el universo de la palabra original. Berger habla de un estado preverbal, como si uno estuviera en ese momento anterior a la decisión de una determinada palabra junto con el escritor original. Una vez que elijo, miro qué pasa con el entorno de esa palabra. Hay para mí algo muy intuitivo y a la vez emocional en la elección de cada palabra y también en el orden de la frase que trato de respetar lo más posible. Sin embargo, aunque parezca imposible, hay tantas maneras de traducir un texto por más breve que sea, que no se puede negar la subjetividad que entra en las decisiones. La diferencia está en la sensibilidad y en la afinidad con el escritor del texto. No traduzco escritores que no me gustan. Le doy la bienvenida a mi lengua a algo que fue escrito en otra lengua y eso me obliga a vigilar muchas cuestiones, a revisar y revisar hasta estar satisfecha.
Para traducir, voy y vengo de la lengua extranjera a la propia y elijo con una obsesión apasionada la manera de decir que considero la mejor anfitriona para esa visitante que es la otra lengua y ese otro escritor con su mirada del mundo y su manera de contarlo.
Omar Lobos: Allí ya hay un problema porque la equivalencia lingüística tiene que observar el desdoblamiento entre el significado y el significante. Es decir, transmitir el contenido o la forma; cierta cualidad sonora de la palabra musical o aquello que quiere decir. Pero, para mí, lo fundamental más allá de esas consideraciones y de esa equivalencia lingüística en el sentido global -esto es la coincidencia de ambos aspectos del signo lingüístico- es que todo eso se articule con la misma entonación que el texto original. El aspecto entonacional que es integrador, contra el discontinuo de la palabra tomada aisladamente, es muy importante; cómo respira la frase, cómo entona, cómo suena en términos de oralidad, de la voz que la sustenta. Escuchar la voz del autor que late allí en el texto y reproducir eso mismo, eso que dice pero en ese sentido más amplio, de totalidad, que sería involucrar la voz y no solamente las palabras muertas.

El autor y traductor, Omar Lobos.
-¿La fidelidad con el texto original la impone la propia obra o varía con las estrategias del traductor? Es decir, ¿a veces se privilegia la semántica y, otras, el estilo del autor, por ejemplo?
I. G.: Mi propia obra no tiene nada que ver con las traducciones aunque, como dije, me importa la afinidad con los autores que traduzco. Pero esa afinidad tiene que ver con una honestidad y una búsqueda que intuyo en el autor. Me gusta pensar que tengo un radar especial para las infinitas trampas que tiende la escritura: la necesidad de agradar, la especulación, el sentimentalismo, la tendencia a subestimar a los lectores, entre otras.
O. L.: Hay algo de eso en el texto de Walter Benjamin de 1924, “La tarea del traductor”, en donde dice que en cada obra está contenida su propia ley. Es decir, es el original el que contiene la ley que debe seguir el traductor. No se trata de tomar solo uno o dos aspectos literarios, lo que hay que traducir es la totalidad. Como dijo famosamente Lev Tolstói, cuando le preguntaron de qué trataba Anna Karenina: “Le tendría que decir palabra por palabra”. Es decir, no se puede descomponer en partes, en aspectos. Es un dilema falso pensar de esa manera, en atender la traducción de manera segmentada. El traductor tiene que traducir esa totalidad. Por eso, como decía antes, escuchar la voz del texto es fundamental, porque allí está todo contenido: lo que dice, cómo lo dice, el estilo (si la frase es larga, corta, enfática, coloquial, jadeante, melodiosa, etc.). Son cuestiones que no se pueden separar.
-En ese sentido, ¿creés que el traductor se convierte en un nuevo autor o simplemente es un intermediario entre dos lenguas/culturas?
I. G.: No creo que el traductor sea un nuevo autor. No tuvo que atravesar la incertidumbre de estar frente a la página en blanco. Tampoco me gusta pensar a un traductor como un intermediario. Me gusta pensarlo como un anfitrión que invita a un texto en otra lengua a entrar en la casa de la lengua propia. Me gusta pensarlo con alguien que se pone al servicio con una disponibilidad humilde y generosa y que trata por todos sus medios de conectar con el texto original y su autor para transmitirlos a los lectores de su propia lengua.
O. L.: No, no creo que el traductor se convierta en un nuevo autor. Por supuesto que está muy bien que se visibilice la tarea del traductor; pero yo, en particular, no me voy a poner al lado de Dostoievski o ir en la tapa con él. Mi tarea está supeditada, es una tarea poética porque, como digo a veces, estamos condenados a ser poetas, porque nosotros vamos al encuentro del original con nuestra propia experiencia del lenguaje, en este caso, de la lengua castellana. En ese sentido, hay algo fatal ahí. Voy al encuentro del texto original con mi representación del mundo, con mi bagaje lingüístico. Ahora, considerarme un autor me parece un exceso. Y sobre todo porque tengo una obligación ética respecto del original: el original es libre, yo no. El autor también podrá decir que está sujeto a determinadas leyes, en relación con lo que quiere contar. Está claro, pero traducir es otra cosa que no es crear. Tiene su parte creativa, por supuesto, pero es una tarea de otra naturaleza. También es cierto que lo que yo haga tiene que tener, luego, su cierta autonomía literaria. Es decir, que tengo que hacer algo bueno literariamente en castellano; pero eso bueno no depende de un acto creativo mío, sino de esa sujeción ética, completa y amplia al texto original.

-¿En el caso de la poesía y los textos líricos, la práctica de traducción es doblemente difícil? ¿Hay diferencias entre traducir poesía y prosa?
I. G.: Traduje poesía narrativa con versos libres justamente porque no me siento capaz de entrar en las dificultades que presentan las rimas o la métrica estricta. Creo que para traducir poesía con esas características hay que armar un universo lógico que se aleja de mi práctica. Por suerte hay personas que se apasionan por ese tipo de traducción. No es mi caso.
O. L.: A mí no me gusta hacer esa separación entre prosa y poesía; me gusta traducir la prosa como si fuera poesía y respetar, incluso, la métrica si lo extremamos un poco. La rítmica, por supuesto, es mucho más acentuada en un poema que en un texto en prosa. No obstante, a mí en particular, me importa hacerle caso a esa rítmica, a ese latido, a ese pulso, a lo prosódico del texto en prosa. Todo el poema tiene un ritmo en particular. Entonces yo me tengo que poner todo eso en el cuerpo y, luego, dejar que la traducción se vaya desgranando, que las palabras que se me van ocurriendo vayan cayendo y encontrando su lugar en ese esquema rítmico que me propone el original. A lo mejor, en la poesía puede costar un tanto más, pero la prosa también es muy difícil traducirla. No creo que sea más fácil que la poesía.
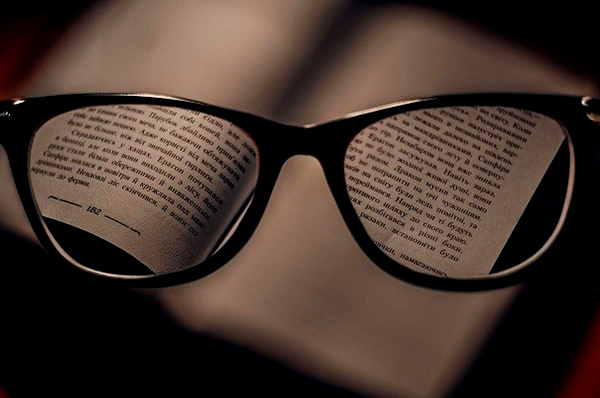
-¿Algún desafío complejo con el que se hayan encontrado? ¿Cómo lo resolvieron?
I. G.: El cuento “Girl”, de Jamaica Kincaid, es un cuento sobre las instrucciones que le da una madre a una hija. En dos páginas, Kincaid resume toda una cultura que es propia del Caribe, donde ella nació y es, a la vez, totalmente universal. Había muchas palabras y grupos de palabras que parecían fáciles de traducir, pero tenían dificultades secretas. Creo que algo a lo que hay que prestarle mucha atención es a las cosas que salen fáciles pero que, muy por debajo, nos hacen pensar en un cierto sinsentido a pesar de que parece que están bien traducidas. En un momento del cuento, la madre le dice que lave sus “little clothes”. Eso podría traducirse como “ropas pequeñas” (o “ropitas” aunque no me gusta acercar tanto los textos ni usar palabras que se usan a la vuelta de la esquina si lo que está pasando es en Antigua, a tantos kilómetros de distancia de nuestros diminutivos); también se podría pensar que es “ropa interior” y, de hecho, no molestaría esa traducción y el sentido general del cuento no cambiaría demasiado. Sin embargo, aunque no lo encontré en ninguna parte, decidí que “little clothes” podía ser “compresas”. Me gustó pensar que la madre le estaba diciendo que lavara las compresas de tela de la menstruación. De hecho en Autobiografía de mi madre, la novela que estaba traduciendo al mismo tiempo, las compresas son de tela aunque no las llama “little clothes”. Tomé la decisión de traducirlo como compresas porque lo que la madre dice se vuelve mucho más pesado, si la chica tiene doce o trece años que si es mayor. Si algún día hablo con Jamaica Kincaid —ojalá que sí— tendré que preguntarle si mi intuición fue correcta. Si no lo fue, tendré que decir “se non è vero, é ben trovato”, aunque no me sentiría tan bien al respecto.
O. L.: Por ejemplo, cuando traduje mis primeras obras que fueron esas moles dostoievskianas de Crimen y castigo y Los hermanos Karamazov, el gran problema que tuve cuando me encontré a solas con mi texto resultante —cuando ya lo había terminado de traducir— fue que me parecía un texto horrible, que carecía de ángel, de gracia literaria. Y me costó mucho tiempo encontrar dónde estaba el problema de mi versión, porque no había problemas de comprensión, de redacción, etc. Sin embargo, yo los sentía feos. Y fue allí cuando empecé a leer en voz alta el texto de Dostoievski en ruso y decía: “Qué lindo suena esto en ruso y ¿por qué el mío no?”. A partir de ahí y de notar que había una cuestión en la sonoridad y la manera en que fluía el texto original, allí me propuse acomodar todo aquello que había hecho para que repitiera el mismo arco respiratorio, cierta cosa engolada por algunos momentos, o jadeante y nerviosa en otros. Así llegué a una versión, para mí, aceptable. Por eso releí todo el original en voz alta para tratar de repetir eso que había en la voz, para que fuera algo espejado en la versión castellana. Desde ese momento, creo que puedo decir que ese es el método que tengo para traducir.